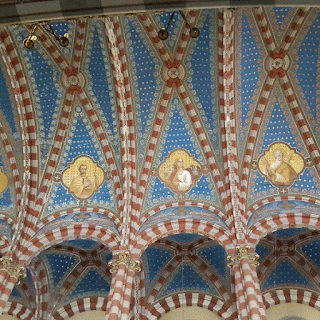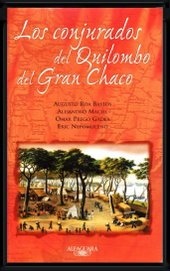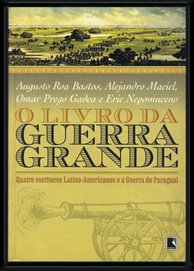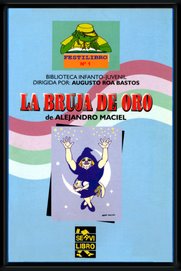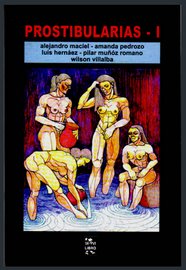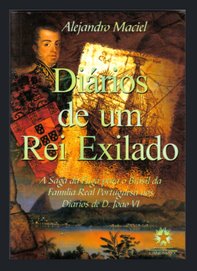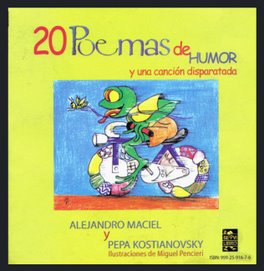ACERCA DE “RIACHUELO” POEMARIO DE ALBERTO BOCO.
EDICIONES DE LA QUINTANA, BUENOS AIRES.
ISBN 978-987-05-5046-4
Riachuelo en la Vuelta de Rocha
Antes de condenarlos por falsarios e impíos, Platón —en el Ión— le hace decir a Sócrates que la poesía nace de la posesión de la inspiración divina, regalo de los dioses cuando dispensan a un ser humano, el poeta, al que insuflan y que se diviniza en el trance para poder expresar su belleza en el texto. Para Platón, entonces, ese arrebato místico era condición para la poesía. Más tarde los expulsará de su República ideal.
Alberto Boco quiere revertir estos chismes. Ha escrito un extenso solo poema que conforma un libro: Riachuelo. Boco no esperó el advenimiento de dicho soplo sagrado. Boco recorrió las orillas de La Boca y Barracas donde el Riachuelo agoniza antes de morir en el estuario del Río de la Plata, el río que es mar, el mar que es río.
Para quienes están ajenos a la geografía argentina se aclara que el Riachuelo es el último tramo del río Matanza-Riachuelo de 64 kilómetros de largo que nace en la provincia de Buenos Aires. Antes de arribar el Río de la Plata donde desembocan las aguas, la cuenca recorre los partidos de Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz, Ezeiza, Merlo, La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda para terminar formando el límite sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que el curso hídrico recoge toda la sentina y residuos industriales de factorías, curtiembres, procesadoras, fábricas e industrias que conforman aproximadamente el 30 % del PBI de Argentina. Ya se puede imaginar quien lee esto lo que significa el desastre que espera a esas aguas de residuos sin tratamiento alguno flotando en el tramo final que rodea los barrios de Barracas y La Boca de la Capital de Argentina.
Lejos de cualquier inspiración divina, este basural flotante, ayuno de modo alguno de posesión sagrada lleva al poeta Alberto Boco a escribir para hurgar la belleza aún donde está exenta por naturaleza. Insiste el poeta. No lo amedrentan las apariencias porque sabe, con Parménides de Elea, que la ilusión cubre este mundo que deviene continuamente en costras, podredumbre y cieno. No se atiene únicamente a la verdad invisible detrás de los fenómenos: “vimos las botellas de plástico y los bidones apoyados en la capa de aceite”, comienza para diluir toda idea romántica que envuelve al lector desde las primeras impresiones de poetas anteriores como Enrique Cadícamo en “Nieblas del Riachuelo” cuando aún no se presentía la catástrofe; Boco ya es testigo del tiempo. Ya es testigo de la devastación, pero un testigo tan lúcido que ni siquiera descuida la forma que, en materia de poesía, es el fondo del asunto. Reflexiona y antes de escribir para describir anota: “Se ha dicho que ubérrima es una cagada como adjetivo”. No le falta razón. Es una palabra tan horrible que parece del mismo plástico podrido que pulula en el Riachuelo: “Las burbujas atraviesan el caldo de metal y barro / dejan soldaduras o agujeritos en la brea de la impaciencia”. Ya en obras, es necesario aclarar que, según la célebre epístola XIII del Dante a su hospitalario amigo Cangrande della Scala de Verona, la interpretación poética admite el uso de cuatro sentidos de lectura: 1) Literal: que es exactamente lo que está escrito, letra a letra. 2) Alegórico. 3) Moral. 4) Anagógico. Para la lectura de este Riachuelo optaré por los tres últimos sentidos simbólicos, dejando de lado la creencia puntual en la letra muerta. La poesía, creo, es la intención de resucitar las palabras muertas del cementerio del diccionario y esto me veda la lectura lineal o literal según el Dante en la “Carta” a Cangrande. Aquel 2) Alegórica es la interpretación que, por medio de figuras retóricas, remite la lectura a las imágenes y metáforas que utiliza el autor. ¿Qué nos quiere significar el poeta Boco describiendo el Riachuelo convertido en una ciénaga emponzoñada? La 3) Moral alude a la “enseñanza” que podría imprimir a nuestras conductas futuras la reflexión del presente poético. Y por último, el 4) Anagógico es el recurso que invita a superar la interpretación llana del texto para devolver el sentido trascendente para el que fue escrito en clave poética y no como un informe pericial del medioambiente.
Por entre la podredumbre, dice Boco, “pasa un sueño del progreso industrial” y en este basural pluvial a cielo abierto es donde la imagen más cruda de los tiempos modernos estampa el retrato más infeliz: el que lleva al sufrimiento por contaminación del sistema en el que vivimos. Este es, quizás, el sentido moral de tanto desperdicio mal mezclado, transitante por las aguas turbias “Bèla Bártok en discurso de fondo a cierto ecologismo” escribe Boco, tal vez recordando que el músico y compositor húngaro es autor de El curso del Danubio, el río plácido que divide Europa y sigue un curso antes azul, ahora turbio al pasar por sus 2888 kilómetros tras haber atravesado diez países que otorgan la carga diaria de 4 millones de toneladas de residuos plásticos y sintéticos que arroja al Mar Negro. Todo recuerda a todo porque el universo, para la poesía, está tanto en la Vuelta de Rocha como en Baden-Württemberg de la Selva Negra alemana.
No conviene perder el rumbo y añorar los reclamos de protocolos de protección ambiental que los gobiernos firman para olvidar en cada cena de cada cumbre. Boco no escribió “Riachuelo” para asociarnos a Greempeace. Atravesemos esta lectura moral para adentrarnos en la anagógica, hija de la alegórica. Sigo escrupulosamente las indicaciones de Dante en quien tengo más fe que en varias biblias y coranes. Alude Boco a las contingencias hidrográficas: inundaciones repentinas que arrasan bañados y pueblos. “Por qué pediríamos justicia en el azar o consideración a la naturaleza, / clemencias de segundero para las cosas del hombre”. El poeta rehúsa las acusaciones intempestivas, renuncia a la causalidad de la culpa y el perdón. Insinúa que la naturaleza carece de teleología metafísica y, en consecuencia, ética. La naturaleza ignora qué es el bien y el mal en el decálogo posmoderno. La naturaleza opera fuera de nuestras expectativas homocéntricas. La mirada de Boco es como un faro de luz implacable: “un mirador óptico del tipo / Eche veinte centavos en la ranura. / Nunca faltan adoradores de la distancia. / Ponemos la moneda y los ojos y por un momento movemos los / tubos / cremos. / El miedo es el disfraz y la estrategia se renueva los préstamos del olvido. / Decían que saber qué es no saber...
La forma que imprime Boco es posmoderna, el recurso es barroco. Este juego de miradas y ser mirado, de inventar distancias que solo existen en la pared del fresco del Barroco, como esos asientos de sibilas y profetas que parecen salir del techo de la Sixtina, por obra de la perspectiva exasperante de Miguel Ángel. O el cruce de miradas y visiones de Las Meninas de Velázquez. También aquí, esta observación y espejo que utiliza Boco a orillas del Riachuelo, remonta a la ilusión permanente como discurso. Todas las entelequias metafísicas del ser y el no ser se hacen añicos ante la desolación de estas aguas profanadas por la decadencia económica. El poeta, como el Dante, describe el desfile de este infierno industrial recorriendo las riberas del Riachuelo: “Hay un hangar en la otra orilla / vacías lanzaderas tejen todavía y dejan un viento duro / que preserva y corroe las cosas arrinconadas” o también “hay vías de trocha inaudita cubiertas de musgo azulino” “el verde de un bronce tenaz / bulones, tuercas barras / Los vidrios eran turbios por el naranja de los óxidos / para un color de atardecer ajeno a los propósitos”.
La enunciación de esta lista de objetos muertos compensa el inventario de los males para trasladar el malestar en cualquier lector/a atento a lo que el ser humano es y lo que el ser humano hace. “Y estamos frente a nuestros ojos / obligados a mirar ya sin la ortopedia juguetona”, escribe Boco. Consigna. Labra un acta para que la desidia nos sea cruel. Porque los transeúntes que el poeta observa caminando en la misma orilla del Riachuelo parecen ciegos: “Una mujer de pelo renegrido y piel casi translúcida. / Otra mujer y un hombre. No es posible saber lo que ven” y en ese tránsito Boco escoge un símbolo: una hormiga que camina entre los pies que nadie detecta sino el poeta que ha concentrado su interés en este mínimo animal. Imagina otras hormigas en muros, en oquedades de la decadencia de trazas y edificios en la “barraca naval” mientras otros viandantes recorren la ribera, indiferentes a la suerte de aguas y hormigas.
“Queda el sol de la tarde filtrado por las hojas / la tristeza no / lo triste de nosotros queda / mientras el agua va pasa fluye desafía nuestra cabeza”. En la mente el río de Heráklito mantiene el curso eterno de “las aguas estigias” del Riachuelo. Imágenes fugaces de un cigarrillo de marihuana que jóvenes indiferentes se pasan de mano en mano dibujando un Cezanne o un Quintela Martín de desarmadero. La Estigia no recuerda. Es el olvidadero mitológico donde la muerte aguarda para liberarnos de todo pasado así como el poeta, viajando en un bus de la línea 152 va dejando atrás a pesar de la visión de Clitemnestra antes del crimen de Agamemnón. “En los barcos quedan imantados los tiempos del viaje” porque este puerto clausurado del Riachuelo solamente conserva cadáveres navales. Barcos viejos asidos a las bitas por los siglos de los siglos. Quietos como aquellas naves griegas que los vientos rehusaban empujar hasta tanto se sacrificara a la niña Ifigenia. “Las veleras naves no se moverán a menos que la niña muera”, dice Boco. Caronte trafica viajeros con sus monedas funerarias, La vertiginosa descripción que sobreviene tras el abandono devuelve a la memoria todo cuando escamoteó la Estigia: las grúas, el Ford que recibe la carga de piedras, el basural y Yuyo verde, la fotografía en la carpeta del forense después del asesinato, el tordillo de crines caídas, las formas caprichosas en las que reconstruye la memoria hecha de retazos de realidad: “Palabras en la oscuridad que vienen de la superficie” dirá Boco. Y todo es “un efecto del día dentro del día” que la imaginación ha construido con el frágil material de las palabras.
El alegato final nos advierte que este paseo inocente puede llegar a ser el descenso —katábasis— a lo profundo de las destrucciones, al Hades material que los humanos supimos edificar sacrificando todo en nombre del progreso indefinido y el estado de bienestar; o puede ser un ascenso, un alpinismo de llanura en busca de la salvación a pesar de saber de antemano que el cielo está vacío. Que los dioses que fabricamos, huyeron de la destrucción. La poesía de Boco clausura algunas esperanzas y abre otras para este atribulado siglo XXI donde nada es lo que parece.
ALEJANDRO BOVINO MACIEL
DICIEMBRE 2023
ALBERTO BOCO
BIOGRAFIAS
Alberto Boco nació en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en 1949, donde actualmente reside. Ha publicado 8 libros de poemas: “Arcas o pequeñas señales” – Buenos Aires – 1986 – Libros de Tierra Firme. “Galería de ecos” – Buenos Aires – 1989 – Ediciones Ultimo Reino. “Ausentes con aviso” – Buenos Aires – 1997 – Libros de Tierra Firme. “Cartas para Beb” – Buenos Aires – 2007 – Edición del Autor. “Riachuelo” – Buenos Aires – 2008 – Ediciones de la Quintana. “Malena” – Buenos Aires – 2012 – Edición del Autor. “Estación de nosotros” – Buenos Aires- 2014 – Buenos Aires Poetry. “Visitas inoportunas” – Buenos Aires – 2014 – Editorial El jardín de las delicias. “Para un programa de disolución y otros textos” – Buenos Aires – 2016 – Ediciones En Danza. Mantiene inéditos más de 10 volúmenes de poesía. Poemas suyos fueron publicados en revistas literarias de Argentina y el exterior, entre ellas Río Grande Review de la Universidad de Texas at El Paso, EE.UU.; Revista Nagari, Miami, EE.UU., y Littoral Magazine, Reino Unido. Poemas suyos han sido también publicados en revistas literarias en Colombia, Brasil y Rumania. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Primer Premio en el Primer Concurso Nacional de Poesía “César Domingo Sioli". de Argentina. Escribió varios artículos y reseñas en revistas literarias impresas y virtuales, de Argentina y del exterior.
Alejandro Bovino Maciel es autor argentino y médico psiquiatra nacido en Corrientes en el siglo pasado. Escribe teatro, ensayo y narrativa. Vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires.