
: EL PRIMER EMPERADOR, OCTAVIO.
Por un error que corrige Suetonio, Julio César nunca fue emperador; el máximo título que obtuvo en vida fue el de “dictador” y si bien unos cuantos generales de nuestros gloriosos ejércitos codiciarían el puesto, no basta para consagrarlo como emperador.
Cayo Julio César Octavio Augusto, sobrino-nieto de Julio César nació en el Palatino el año 63 a. de C. y murió en Roma el año 14 d. de C. Suya fue la orden de catastro general que movió al carpintero José desde Nazareth a Belén, donde estaba empadronado. Cayo Octavio se agregó el nombre de su pariente y el Senado le otorgó el título de “Augusto” que significaba
Él decía provenir de una familia de caballeros pero Marco Antonio lo detractaba en la asamblea diciendo que el bisabuelo había sido un esclavo liberto y el abuelo paterno, un cambista de moneda. Si Octavio se refugiaba en el linaje materno lo amparaba la suerte ya que su madre, Acia, era hija de Julia, hermana de Julio César; pero Marco Antonio seguía injuriándolo asegurando que el bisabuelo materno era un africano panadero de Aricia. Cuando Octavio discutía algún asunto público en contra de Antonio, éste lo refutaba preguntando ¿qué se puede esperar de un nieto de panaderos ?
Siempre me dejó un poco perplejo este complejo tema de las genealogías. Creo que es absurdo acusar a Juan por los errores de su padre o su abuelo. Pero en la Biblia está una de las raíces de esta aberración: se nos dice, e inocentemente lo aceptamos, que somos los herederos del pecado original de nuestros protopadres Adán y Eva. Yo me absuelvo de ese desatinado destino de cargar culpas ajenas. Que Adán responda por Adán yo responderé por mí llegado el caso. En la variada lectura de nuestra historia muchas veces sabemos que se quiso desprestigiar a tal o cual personaje en base a sus antepasados; el “patriciado” (si acaso existiera tal cosa en Latinoamérica) repetía insistentemente este error agregándole el estigma de oficios y profesiones que (nieto de panaderos) en los países nórdicos serían motivos de orgullo pero entre los meridionales acarrea vergüenza. ¿Quién se arrepentiría de tener un abuelo talabartero, ebanista o panadero en Suecia, Dinamarca o Alemania? El desprestigio de la cultura del trabajo fue una de las causas de la miseria de la España de los Felipes. Mientras los hijosdalgos trataban de ocultar su miseria con jubones de terciopelo ralo, en el Norte se gestionaba la Revolución Industrial.
Volviendo a Octavio Augusto, gobernó primero como triunviro con Lépido y Antonio, después compartió el poder con Antonio doce años y finalmente quedó solo como Emperador durante cuarenta y cuatro años más. La astucia que unió hábilmente con una sabia combinación de adulación y uso de la fuerza hizo que mantuviese nominalmente la división de poderes durante su gobierno unipersonal, convirtiendo al Senado en un cuerpo que deliberaba pero no decidía. Pero como la política requiere apariencias, empezó depurando el Senado al que Julio César había convertido en un cuerpo colegiado tan numeroso que era tácticamente imposible tomar decisiones entre esa multitud. Octavio le devolvió su jerarquía destituyendo a los senadores infiltrados pero condicionando su función a una fórmula que (el diablo nos salve) le dejaba la parte del león en la dirección del Estado: “el Senado debe aconsejar al César el mejor modo de decidir según la voluntad del César”. Declinó con falsa modestia el otorgamiento de los poderes extraordinarios pero los usó sin el menor escrúpulo cuando creyó necesario. Desde el año 38 a. de C. aceptó el título de Imperator: había nacido el Imperio Romano degradando a la república que había dejado en el camino. Desde el año 36 gozó de inviolabilidad tribunicia y a la muerte de Lépidus se convirtió además en Pontífice Máximus. La república que habían soñado los patricios se hundió bajo el absolutismo de Augusto. Su gobierno puede considerarse como de los más sanos y prósperos que conoció Roma; trató de embellecer la ciudad y organizar la administración y control del Estado. Suetonio en su capítulo “Augusto” de la Vida de los doce césares escribe que: “recibió una Roma de ladrillo y dejó una Roma de mármol”. Combinó la serenidad de un buen administrador con la saña de un enrolado. Decapitó a Bruto cuando lo venció y envió a Roma la cabeza para ser arrojada a los pies de la estatua de Julio César que había sido su víctima. En medio de una batalla en la cual los enemigos doblaban en número a la legión que comandaba, relevó al aquilífero que había sido herido de muerte para impedir que el símbolo de Roma cayese en el barro. Fue cruel con los derrotados. A un general vencido que le pedía que le diera digna sepultura respondió que de eso se encargarían los buitres. Un padre y su hijo pedían mutuamente clemencia ofreciendo su vida para salvar al otro; Octavio los instó a que lucharan entre sí y prometió respetar la vida del vencedor. El padre se arrojó sobre la espada del hijo, y éste, al ver al padre muerto, se suicidó que era lo que esperaba Octavio al proponer el combate entre parientes. Durante la campaña a Sicilia una tempestad destruyó su flota en el Adriático, gritó a todo pulmón que “sabría vencer a pesar de Neptuno” e hizo retirar del Coliseo la estatua del dios marino en repudio público. Antes de romper su alianza con Marco Antonio hizo abrir públicamente el testamento que había dejado en Roma en el que declaraba herederos a sus hijos habidos con la reina Cleopatra, lo que causó, como esperaba, una profunda indignación en la ciudadanía. Acorraló en Actium la flota de Antonio y Cleopatra; desestimó el pedido de paz de parte de Antonio obligándolo a morir. Verificó el cadáver de su enemigo como lo haría un forense. Tenía una extraña relación con la muerte (como todos, en el fondo); estando en Alejandría hizo abrir la tumba de Alejandro Magno, le colocó una corona de oro y lo homenajeó como si estuviese en su presencia. Cuando los sacerdotes le preguntaron si quería que exhumaran también los cadáveres de los Ptolomeos, respondió: “he venido a ver a un rey, no a muertos”. Cuando el pueblo se quejaba en la asamblea por el alza del precio del vino, contestó que ya había hecho ampliar la red de acueductos para que ningún ciudadano tuviese sed. Impuso una severa disciplina militar que permitió limpiar de enemigos las fronteras del Imperio. Nunca llamó “compañeros” a los soldados porque, decía, eso relajaba la templanza militar y el ejército no era “una reunión familiar”. Repudiaba la temeridad como acto de animales; repitiendo siempre “se hace muy pronto lo que se hace muy bien”. Recomendaba prudencia en la guerra ya que le parecía superfluo arriesgar la vida que lo es todo por una batalla que es nada comparando el arrojo insensato en la batalla con alguien que pesca con un anzuelo de oro: ningún pez podría compensar la pérdida del anzuelo que se está arriesgando. La vida del vencedor era oro para Octavio; la vida del vencido era nada. Como todo hombre también él pasó de ser todo a ser nada, ¿qué nos queda como testigo de tanta gloria? Quedan las ruinas de la Roma de mármol que hoy podemos admirar en la ciudad eterna o en sus provincias. Nos queda el mes de octubre, la estatua célebre que lo retrata de pie, algunos denarios acuñados en Roma y Éfeso, las páginas de Suetonio que lo resucitan algunos instantes porque, a fin de cuentas, el conjuro de las palabras escritas sobrevive por ahora con más intensidad que los monumentos, la numismática, los mármoles y la sucesión de los meses que como todos sabemos, no duran más de treinta y un días.
alejandro maciel (De "la salvación después de Noé")
_____________________________________________
ENCOMIO DE LOS CUERNOS
El doctor Justo Ovelia, conocido sinólogo del barrio y obsesivo estudioso de las “Técnicas de engarrafar agua mineral (1) entre los beréberes” ha debido de viajar al extranjero y como vive solo tomó antes la previsión de pedir a mi familia el cuidado de la casa, depositar algún dinero para solventar gastos durante su ausencia prevista en no menos de seis meses y dejarme una escueta saluda caligrafiada agradeciéndome resolver cualquier situación “de índole judicial o policial” que pudiera presentarse en este lapso. Siempre me sorprendieron las reacciones de mi vecino pero este supuesto allanamiento de la gendarmería forense en casa de un inofensivo solterón me produjo cierta zozobra no exenta de curiosidad.
Que una patrulla de la comisaría decidiera súbitamente agraviar con sospechas el domicilio de un hombre que vive estudiando el rotulado de la Dinastía Shang y las diversas manipulaciones previas al envasado de agua bajo los diferentes sucesivos califatos me parecía propio de una mentalidad obtusa, muy lejos de las previsiones de mi ilustre aunque anónimo vecino.
Entre las discordes y tenuemente contradictorias directivas que nos adscribió figuraba una inspección ocular (así lo dejó escrito, como si yo o mi familia fuésemos a tantear mobiliarios y enseres en la oscuridad) de toda la casa cada diez días. En una de esas excursiones por la mansión, (que es amplia, tiene dos plantas y quizás unas veinte habitaciones que ocupan alternativamente el doctor Ovelia y su gato al que llevó consigo librándonos de la fastidiosa tarea de cuidarlo, ya que se trata de un cuadrúpedo áspero y lesivo), encontré el escrito que figura bajo el turbador título de “Encomio de los cuernos”; panfleto que supongo traducido de alguna homilía procaz al uso oriental o de quién sabe qué fuente tan original como el pecado. Pongo las manos en el fuego en nombre del sinólogo a quien conocemos desde que nos mudamos al elegante barrio “Las Gardenias” hace unos veinte años. El doctor Justo, justo es decirlo, se aplica con insistencia casi malsana a los dictámenes de su ética protestante y jamás condescendería a redactar algo nocivo o con intenciones aviesas o traviesas.
Aunque milito en el cursillismo católico, me considero una especie de revisionista dogmático y la copia y divulgación de este curioso documento no zahiere mi alma inmunizada por el salterio y el Libro de Job. Queden en paz los doctores de la Iglesia; todas las vírgenes que soportaron con ahínco el asalto de sus pudores por parte de –casi siempre- lúbricos italianos en tiempos del Imperio; castos y legales concúbitos que jamás mancillaron los ajuares domésticos con intromisiones de terceros o terceras. Quede en paz todo el mundo de los probos contra esta prueba activa de la canallería sensual elevada a misión redentora por quién sabe qué oscuro oriental pervertido de ojos y moral oblicuos. No me mueve más que la curiosidad y el sentido de la solidaridad al propagar esta advertencia. Vaya la prédica para amonestación de los justos ya que el inicuo, con pasión contumaz, jamás se dejará persuadir acerca de las ventajas de la vida conyugal libre del león del adulterio. Ignoro con qué intenciones el doctor Justo Ovelia recopiló esta pancarta malsana ya que nadie más libre que él, soltero consuetudinario, de las acechanzas de la infidelidad conyugal. Tal vez fue estafado en su buena fe y lo compró, como suele hacerlo, en un bazar magrebí a un buhonero que lo anunciaba como reliquia autógrafa del Emir de Tesalónica. Quizás abonaba la intención de hacérmela llegar o propalar entre los vecinos pacíficos el libelo adulterino para advertir el peligro. Adulterado en sus formas, ya que no me pude resistir a retocar el estilo decorativamente gentil que usaba el autor, lo doy a la prédica de todos, que es la forma más sencilla de decir nadie.
Supo el sabio Ab-ahl-ami que entre los axiomas del difundo Euclides Geómetra figuraba uno que enunciaba que “dos líneas paralelas jamás se cruzarán aunque se las prolongue hasta el infinito” y, contra tal precepto que confirma la razón hasta del hombre más torpe, por ser evidente en sí mismo sin requisitos de demostración, se alza la voz de un Imán, un pastor, un Papa o un Pope quienes, amparados en rutinarias escrituras anónimas, quieren cruzar dos destinos y no conforme con hacer de ellos una cruz, reclaman atarlos de por vida hasta el infinito.
Lo que no puede la Geometría –ciencia de las mediciones demostrables- lo quiere la Teología, ciencia de las afirmaciones indemostrables.
El lazo matrimonial asfixia por igual al hombre y a la mujer. Basta repasar con neutral criterio la historia entera para saber que los amores más apasionados nacieron y ardieron lejos del lecho conyugal. La alcoba marital es el patíbulo de cualquier pasión, por ardiente que fuere. El sexo se sustenta en las sombras, respira en la clandestinidad, se abona con el fermento del anonimato o la ocultación. La posesión anatómica del cuerpo ajeno se basa en el vil traslado del derecho a la propiedad privada extendido indebidamente al dominio físico de otra persona y si reaccionamos enfáticamente contra la esclavitud, ¿por qué nos resignamos a seguir pasivamente con la mala costumbre de atar la gente de por vida en yuntas como si fuesen bestias de tiro? ¿No constituye otra flagrante forma de mita, encomienda o yanaconazgo cívico-sexual esta donación de nuestra libertad individual más íntima; esta capitulación de nuestra patria-potestad erótica?
Yace hace milenios la sensualidad humana sepultada bajo la lápida del consorcio marital. Miles de hombres y mujeres se agostan inútilmente siguiendo la receta ajada de la fidelidad al vínculo dual amparándose en la cuestión material de la propiedad privada. El razonamiento que sustenta esta hiperbólica costumbre social degenerada en jurisprudencia podría resumirse de este modo: Toda persona es mortal, soy persona: luego, moriré y mis bienes quedarán bajo la custodia de mis hijos. Si soy fiel tendré la seguridad de que mis hijos son míos y así, el arduo esfuerzo de mi trabajo no beneficiará a un extraño.
Analizando bajo sospecha este razonamiento comprobaremos que sólo tiene vigencia para la mujer y descansa en un cálculo materialista y mezquino. Ya está dividiendo la sociedad entre “mis hijos legítimos” y “los otros”. Como es costumbre ancestral, deposita los deberes en la mujer y los derechos en el hombre. La fidelidad del esposo no es fundamental para asegurar la paternidad y esto culmina en la doble vida que todos sabemos llevar y callar entre caballeros. Pero aún si la mujer decidiera quebrantar esta norma anormal y devinieran frutos foráneos en la casa familiar, ¿no estaríamos cumpliendo el ideal que el finado Platón programó en su “República”? Los hijos serían un bien público al que todos deberíamos prestar asistencia obligatoria ya que el niño rollizo de la vecina que alguna vez visitó mi lecho bien podría ser mi progenie, como así también la cándida escolar que cada mañana me saluda creyéndome un simpático conocido cuando soy nada más y nada menos que su padre biológico aunque ambos lo ignoremos.[1]
De esta manera desaparecerían los niños de la calle por los que tantas ONGs, fundaciones y fundiciones laboran en confortables oficinas acondicionadas imprimiendo folletos con instrucciones sociales, elaborando estadísticas, arduas investigaciones acerca de causas y consecuencias sin dar con la salida al laberinto de perdición que es la calle en la que cada vez más y más niños y niñas adquieren destrezas poco recomendables.
Decir fidelidad es contradecir celos, ese castigo antediluviano de la raza que amargó más de una vida decente con la sombra de la sospecha elevada a hipóstasis de la existencia. En la mente de quien padece celos la coyunda sexual pasa (para exponerlo en términos aristotélicos) de la potencia al acto en cuestión de segundos y todos sabemos entre caballeros lo arduo que resulta a veces pasar al acto por falta de potencia cosa que nuestras esposas/dueñas/amas ignoran en su imaginación facinerosa. Esposa que no sospecha de su mejor amiga, tiene ojos torvos para con nuestras colegas de trabajo, las vecinas, las ex camaradas de colegiatura, ni qué decir de las secretarias o auxiliares de cualquier índole. Nada escapa al ojo suspicaz de quien duda metódica y cartesianamente de la fidelidad. ¿No será una incubación de su propia mente deseando caballeros ajenos lo que hace suspicaz a las consortes sin suertes? ¿No será que recela en el otro lo que desea para sí? Y esto nos lleva a sugerir que la infidelidad, respetables lectores, anida por igual en hombres y mujeres aunque unos la lleven sistemáticamente a la práctica y las otras se queden casi siempre en el camino envenenado de la teoría. Lo que daña el alma es la intención y ambos por igual son reos de duplicidad que estafa el juramento nupcial inmortal, que se vuelve inmoral.
Pero, ¿es naturalmente indispensable la monogamia de por vida? Fuera de los considerandos hipotecarios y sucesorios, ¿fortalece los vínculos sociales o antes bien, es un factor permanente de sospechas, disputas, rencillas y hasta refriegas domésticas que no pocas veces culminan en tragedias que estampan las portadas de los diarios sensacionalistas? ¿Por qué empecinarnos en cargar sobre los hombros de hombres y mujeres este pesado yugo que ni siquiera Moisés pudo soportar en las tablas de piedra que, como cuenta la historia si algún judío no la retorció, terminó arrojándolas al becerro, símbolo de la fertilidad natural de la raza?
La felicidad queridísimos lectores es en sí, efímera. ¿Por qué habría de ser eterno el amor que no es más que un estado de felicidad vivido a dúo? Pasa, ínclitos lectores. Cede su sitio a la rutina, a la misma mesa, a la misma cama, a las mismas posiciones anatómicas, al desgaste y la usura de los años.
Y ya que dijimos años, la edad es la piedra de Sísifo a la que natura nos condenó inocentemente: nada le hemos hecho al nacer para sufrir la maldición del desgaste, las artrosis, la próstata, la menopausia, los taponamientos arteriales, la diabetes o la gota. Si algo alivia al hombre y la mujer en la edad madura es el bálsamo de la juventud, aunque fuese prestada. ¿Quién, aunque hubiese propasado la barrera de la cuarentena no se inflama de ardores juveniles junto a una cándida joven de veinte años? Y Viceversa. Hemos sido testigos de verdaderas resurrecciones hormonales en señoras cincuentonas que adoptaron un entenado de veinte. ¿Qué futuro le espera a esta digna señora al lado del hombre averiado de sesenta años al que las leyes humanas y divinas ataron de por vida? Este mismo señor deteriorado ya hallará recursos de reparación junto a una joven mujer de treinta con olor a espliego y salud.
Hasta aquí la traducción del sinólogo, siempre metido entre los vericuetos de su conciencia que alberga, como lo acabamos de constatar, ideas casi subversivas y altamente peligrosas para la paz social basada en la sagrada familia. Copié la traducción traicionando alguna que otra frase para seguir los dictámenes del autor tan contrario a la fidelidad. En cuanto al misterio del doctor Ovelia sigue pareciéndome sospechosa la aplicación insana que invirtió en trasladar al español esta receta impía que, de acatarse derrumbaría los muros de Jericó que defienden el orden, los pilares de la sociedad, la democracia, la participación ciudadana en la responsabilidad pública, la estabilidad de los títulos bursátiles, las sociedades de fomento barriales, las cooperadoras escolares y quién sabe cuántas cosas más que podrían averiarse si malgastáramos el bien ganancial que es la base del capitalismo. No sé qué otra excusa agregar para silenciar mi conciencia y, en consecuencia, la del sinólogo.
Ya saben qué esperar de ahora en más de un hombre que vive con un gato.
____________________________________________
[1] N de A: Curiosamente, los culebrones venezolanos vienen insistiendo hace décadas con este mismo asunto y como los tomamos por banalidades, nunca sospechamos los lazos verificables (ADN mediante) de las filiaciones anónimas.





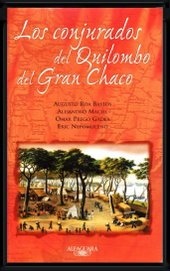

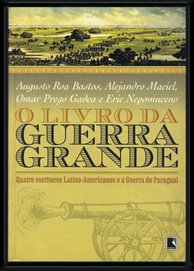
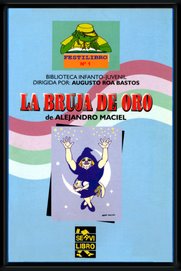
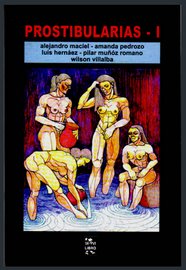


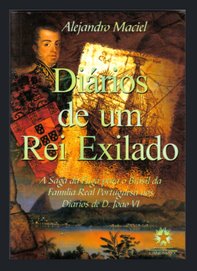


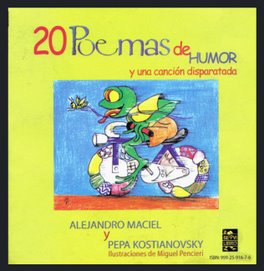



No hay comentarios:
Publicar un comentario